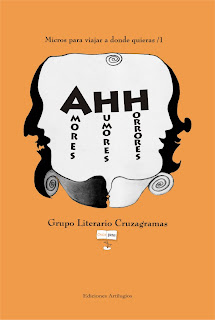.
.
.
Agitada. Corría y corría. No podía dejar de correr. Hasta que por fin llegó. Llegó donde debía, y no sabía qué lugar era ése. No había vista hacia afuera; tampoco corría aire. Eran pasillos; pasillos y colores. Y puertas. Algunas se abrían y a su vez abrían su paso. Su avanzar comenzaba a realentarse. El aire fue transformándose. El oxígeno se volvía color rosa. Rosa y calor. Al abrirse la última puerta, inevitablemente bajó una escalera. Y se encontró frente a ellas: las cuatro niñas rubias, muy serenas, la invitaron a pasar. Su mente corrió por los recuerdos concientes, pero no; no las reconocía. Ellas se mostraban cálidas, afectuosas y confiadas. No había muebles. No había ventanas. Ni mesa, ni sillas. Ni lámpara ni nada. Un gato blanco y gordo ronroneaba sobre el único colchón mientras balanceaba su cola. Ella seguía parada en la escalera; dudaba de entrar o no. Ahora la escena la veía desde abajo. De pronto sintió un dolor espantoso; un dolor insoportable y punzante que la hizo gritar. El gato, junto a toda su saña, le arañaba la planta de los pies. Mientras, las rubias miraban. Serenas y cálidas. Afectuosas. Confiadas.
.
.